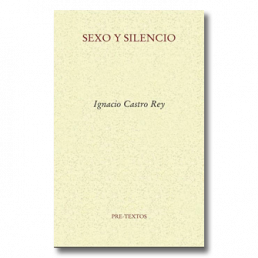Decálogo para salir del invierno
[lgc_column grid="50" tablet_grid="50" mobile_grid="100" last="false"]
Queridos amigos,
Este es finalmente el flyer de nuestro próximo taller. La idea es empezar el sábado 19 de febrero y seguir hasta el sábado 23 de abril. A las 10 de la mañana en México y a las 5 de la tarde en España. Os rogamos que nos ayudéis a publicitarlos entre vuestros amigos y conocidos. Si fuerais tan amables, también en las redes.
Pensamos que hasta veinte personas podríamos estar ahí, sin perder por ello el contacto directo y el ambiente distendido y franco que nos caracterizó en la anterior edición. Como todas las sesiones se grabarán y serán enviadas a los inscritos, quien no pueda estar a esas horas puede seguir la sesión en diferido.
Ya sabéis que todos los interesados tenéis que escribir a limo_producciones@hotmail.com, donde Leticia Gómez os atenderá con la precisión que le es propia.
Un abrazo y hasta muy pronto,
Ignacio Castro Rey
[/lgc_column]
[lgc_column grid="50" tablet_grid="50" mobile_grid="100" last="false"]
[/lgc_column]
EL SEXO QUE HABLA AL PIE DE LA LETRA
Reseña de Pablo Perera
(Acerca de Sexo y silencio de Ignacio Castro)
Las extravagancias carnales más inmundas son engendradas por el puro deseo de lo imposible, por la aspiración etérea de la soberana alegría. Desconozco que quieren decir las palabras alma y cuerpo, dónde acaba la una y dónde empieza la otra, solo hay fuerzas, eso es todo.
Flaubert
1.
Hay una pulsión común que se comparte según una trama diferente en los últimos discursos filosóficos acerca del amor y el sexo, que pretenden convivir con todo lo dulce y amargo que trae Eros consigo, de Badiou a Jean-Luc Nancy, de Zizek a Chul Han. Es la puesta en evidencia de cómo Eros agoniza entre nosotros, en el presente que nos ha tocado vivir, y la necesidad, mediada por el pensamiento filosófico, de volver a abandonar nuestra existencia al dulce amargor de Eros, que nos arrebata, que nos perfora, que nos tritura, y encontrar ahí, en esta turbación del sentido, un acto de resistencia y un empuje nuevo para el pensamiento. Pero esta pulsión donde filosofía y Eros van de la mano, desde los albores mismos de la conciencia occidental, se dan entre nosotros bajo unas condiciones diferenciales que se llevan fraguando desde hace al menos medio siglo. La manera en que tramamos nuestras relaciones con el sexo y el amor, con el amor y el sexo, no son comprensibles al margen de los procesos de liberación sexual en los que las sociedades contemporáneas les gusta encontrar uno de sus espejos preferidos. La liberación sexual pretendió rescatarnos de todos esos montajes dramáticos, donde el sexo quedaba vinculado a la obsesión y al exceso. El sexo se identificó con un conjunto de prácticas establecidas de las que nos tenemos que necesariamente ocupar para dar un sentido pleno a nuestras vidas. Emancipadas de las constricciones civiles y religiosas, no dependientes sino de disposiciones y elecciones personales, las sexualidades, porque ya no hay sexo, sino sexualidades por las que definirnos, o permanecer en la indefinición, serían análogas a las preferencias deportivas o turísticas. Qué duda cabe de que esta liberación fue positiva, como todas las liberaciones, y todos los discursos filosóficos a los que nos hemos referido son deudores de ella, aunque a menudo parezcan querer dar un paso atrás, por lo demás imposible a no ser que sea para saltar más hacia delante todavía. Pero también sucede que, esta liberación, como pasa con otras, no sabe realmente de qué se ha liberado o con qué objetivo lo ha hecho, más allá de sus desencadenamientos contingentes. Nos hemos liberado de todo aquello que reprimía, enmascaraba, confundía al sexo, pero también de aquello que constituía su sentido y lo integraba en un orden dado, aunque a menudo fuera misterioso e inquietante, y ambos procesos están oscuramente intrincados. Y el diagnóstico que resulta de este doble proceso, el diagnóstico acerca de nuestras relaciones presentes con el sexo y el amor, la mayor parte de las veces se presenta tan elemental como previsible. Del slogan inicial que nos invitaba a “gozar sin trabas”, en una pretendida puesta al desnudo de la experiencia sexual más allá de cualquier condición, hemos llegado al punto en que el sexo se presenta como una realidad elemental entregada a la discreción de la máquina técnico-económica que identificamos como biopoder o sociedad del espectáculo.
Ciertamente, este diagnóstico de nuestro presente, como todo diagnóstico que opera por abstracción, es demasiado simplificado. Todo desnudamiento contingente señala a un desnudamiento mayor, acaso más íntimo e inalcanzable. El gran control general al que somete la actividad sexual, todavía bajo la coartada de la liberación, como se denuncia en estos discursos, antes que nada, es testimonio, una vez más, de las posibilidades de desordenamiento que el sexo y el amor traen siempre consigo. Las reacciones éticas, políticas, estéticas, ante la liberación sexual, tal vez no sean sino “reacciones” ante este fondo sin fondo. Muestra de ello, como ya expuso Foucault, es la febrilidad con que nuestras sociedades se afanan en promocionar un sexo que, a pesar de todo, no deja de mostrarse frágil, delicado, complejo y escurridizo. La cuestión es hasta qué punto la manera en que una cierta forma de hacer filosofía es capaz de ir más allá de estos análisis tan simplificadores y cuidar como su bien propio esta fragilidad constituyente del sexo y del amor donde nuestra existencia no deja de reconocerse en su radical abandono.
Es ante esta cuestión donde hay que situar Sexo y silencio (Pre-textos, 2021), la reciente obra de Ignacio Castro Rey. Es una obra que trata, como en las referencias antes citadas, de volver a tramarse en las encrucijadas del deseo ante la normalización que nos caracteriza donde Eros agoniza entre nuestras experiencias sexuales confortables y gratificantes, o desesperantes y desoladoras. Y como toda obra que encuentra su impulso primero y último, en cuanto pulsión no moldeable sin más, en la inmediatez que vincula a la filosofía con el sexo, los riesgos que corre, en forma de acusación lacerante, son más que evidentes. La intemperancia ética o el peligro antropológico podrían ser los más comunes, bajo el dedo acusador que señala un nuevo proyecto de liberación sexual que vuelve a ser la coartada perfecta para la destrucción del amor y su sombra, el sexo, en la que nos empleamos incansablemente. Desde la acusación de Montaigne a Platón por quedarse atrapado en las cuestiones del sexo y del amor, donde el abrazo con el otro se debilita, donde la fuerza del pensamiento se torna en sacudida grotesca, en glotona avidez que embrutece y animaliza toda la filosofía que hay en él, se puede medir el riesgo que se corre, que corre también Ignacio Castro, al sostener su escritura en el vilo donde filosofía y sexo se dan en una extraña síntesis que pretende destituir todo ordenamiento de nuestra sexualidad. En todo caso, hay que decir, frente a Montaigne, que ni Platón ni la filosofía se lamentan por ello, Ignacio Castro tampoco. “Una sociedad moralista, obsesionada por el sexo por mera impotencia vital, jamás logrará entender las ambivalencias del afecto”, escribe Ignacio Castro. “Ni hasta qué punto esa zona de penumbra establece una barrera muy fina entre la generosidad del cuidado y la lujuria, entre el amor más limpio y la lascivia” (pág. 23). Ya Freud, punto de acceso decisivo para todos estos discursos, puso en evidencia la deshiscencia que atraviesa toda transferencia sexual y todo discurso que se pretende llevar a cabo acerca de ella, cuando distingue entre Daimon y Tyché. Sus análisis de la configuración sexual de nuestra personalidad se desenvuelven en el ámbito de Tyché, en la dimensión circunstancial, histórica, epocal, por la que se caracteriza nuestras personalidades sexuales. Es en esta dimensión donde opera la crítica de nuestra razón sexual, como un telón de fondo necesario, de Ignacio Castro, como en Chul Han o Badiou. Mientras que del Daimon Freud afirma no tener que ocuparse, porque es lo que hemos sabido siempre, acaba diciendo, lo propio de toda existencia, que remite a esa pulsión singular de donde emerge antes de reconocerse como tal. Es lo demoníaco que Eros trae consigo, objeto de demonización continua, aún hoy día, aunque se pretenda lo contrario. Y que es donde sucede el encuentro entre filosofía y Eros, donde el sexo como pulsión, impulso que turba, concierne al ser o la existencia. No otra es la vía donde se encamina la obra de Ignacio Castro, sometido a la posibilidad de una demonización continua, como cuando a la metapsicología freudiana se le acusaba, y acusa todavía, de una reducción en clave sexual de todo pensamiento antropológico. Porque, en la obra de Ignacio Castro, no se trata de una reducción sino de una extensión, de una amplificación y exploración del deseo, cuyo tenor ontológico es estar siempre fuera de sí, y no otra ha sido la relación de la filosofía con el sentido, desde siempre. Es el desafío de lo que llamamos sexo en un sentido que precede y excede la “función sexual”, que es lo que hemos sabido siempre, como dice Freud, pero que, por ello mismo, permite todavía decir algo nuevo, como pretende Ignacio Castro, o traer a la luz lo nuevo contenido en todo decir. Un regreso hacia lo que en el sexo no se halla liberado sino expuesto a un pensamiento o empuje nuevo.
El Eros del que se ocupa Ignacio Castro no es en modo alguno un Dios, sino más bien un demonio que nos desafía al enfrentarnos con una energía imposible de captar y de atribuir, una fuerza tan impetuosamente libre (no liberada) como imperiosamente atrayente y fatal. Es el Eros de Sócrates, instruido por Diotima, que suscita el deseo, la excitación furiosa del amante, el delirio que le aparta del curso normal de las cosas, y es este delirio el que no deja de organizar y desorganizar continuamente la escritura de Ignacio Castro, y que, entre sus obras principales publicadas estos últimos años (Ética y desorden, 2017, y Lluvia oblicua, 2020), señala en Sexo y silencio el impulso mismo que su pensamiento es, un trato con una razón que es antes que nada pulsión, pujanza, impulso, deseo incondicionado, un frenesí filosófico que destituye de principio cualquier conjetura acerca de una insensible verdad. Cierto es que en el Eros socrático instruido por Diotima la feminidad de Sócrates en cuanto amante arrebatado por la presencia singular del amado, que se trama en el “hay” imposible de la relación sexual, se ha trascendido hacia la masculinidad platónica que nos impulsa hasta las más ideales bellezas. Pero en el Fedro, donde esta feminidad de Sócrates se trama más libremente en sus novelas, se nos pone ante una evidencia que perseguirá siempre al impulso filosófico: si la tensión activa y deseante donde el pensamiento se encuentra consigo mismo a través del arrebato amoroso, esa acuidad de pensamiento que se reconoce en forma de discernimiento, de phronesis, “ofreciera a la mirada una imagen sensible que fuera clara”, esta suscitaría tan “tremendos amores” que no sería capaz ni tendría ninguna necesidad de ir más allá de sí. Nos estamos refiriendo a una erótica, en parte la nuestra, dominada por el conflicto entre el apetito inmediato y del deseo de belleza, entre la femininidad de Sócrates y la masculinidad de Platón, que es donde la filosofía se encuentra confrontada consigo misma. Ignacio Castro, desde luego, se queda del lado de Sócrates (de ahí, ese capítulo del libro titulado “De una cuestión preliminar a la paradoja de la mujer en la historia”, que tan mal puede ser leído), pero solo para evitar que se dialectice el conflicto mismo. No se trata de que el placer erótico haga olvidar esa animalización de la que se quejaba Montaigne, por el contrario, esta última es la que place, y place de verdad, permitiendo que se adivine en su extremo que el arrebato que nos acerca al gruñido animal transporta también a una beatitud sublime. No es una dialéctica, no, sino un paso al límite en que nada es negado para ser superado, sino que se instala en él arrebatado y extático, como un momento de ser. Porque ese goce o beatitud no es culminación, no es susceptible de ser consumido sin más, sino que es impulso renovado, que nos saca de quicio, una y otra vez. Porta consigo un secreto que no descubren ni la filosofía ni la metapsicología, porque siempre está ahí, como lo ya experimentado, y entre ambas solo se trata de perpetuar la naturaleza de su secreto, como aquello que ilumina en la medida que es el origen mismo de la luz. Porque no se trata de la “contención de la carne” allí donde el sexo se ha convertido en objeto de consumo y el amor agoniza en un sujeto narcisista que solo sale al encuentro el otro para volver a sí mismo, sino, antes bien, de una liberación o ascensión de la carne respecto a la tiranía del goce retribuido, donde la imposibilidad de la relación sexual se efectúe en cada nuevo encuentro, donde el amor sea tanto deseo del otro como deseo de sí donde los sujetos se deshacen y vuelven a hacer en una comunidad inconfesable.
2.
Pero ¿por qué sexo y silencio? ¿Por qué Ignacio Castro titula así su obra? Antes que nada, para salvar al sexo del parloteo incesante de la bulimia de las sexualidades múltiples que lo hace desaparecer entre nosotros mientras Eros agoniza en su rincón distanciado. Y sobre todo para volver a vincular al sexo con el lenguaje, nuestra existencia con la palabra que nos dice. El sexo se escribe al pie de la letra, y esto Ignacio Castro lo sabe bien, por eso continuamente retiene el vuelo de su discurso al borde de las experiencias sexuales que desde la literatura se hacen cuerpo en su texto. Los amantes lo saben bien. Del mismo modo en que nosotros sabemos que la palabra dice siempre, en su borde, que fuera de ella, pero solo accesible a través de ella, hay un grito que se ahoga en silencio, y que cuando sus cuerpos, los cuerpos de los amantes, se traman en el haber imposible de la relación sexual, un grito o un canto también sale de ellos, de ese abrazo donde se confunden, indistintamente distintos, una exclamación jadeada en un umbral de éxtasis o expiación. Ignacio Castro no intenta transmitir ningún saber acerca del sexo, faltaría más, sino que pone en juego un conocimiento que es, antes que nada, encuentro y turbación. No se ofrece un contenido en Sexo y silencio que pueda ser conservado en un tratado, de ahí el gran problema de reseñar su libro, tramado en la experiencia turbada de la escritura, sino una experiencia, una penetración en lo desconocido, donde la razón misma que se pone en juego pervive, en cada página del libro, como una pura pulsión que se entrega a las fuerzas de lo incondicionado. Y basta dejar caer unas gotas de antropología en las cañerías perforadas de nuestra función sexual para encontrarnos con la vulnerable y también turbada existencia donde nos deshacemos. Y se dirá: el sexo y el lenguaje constituyen el doble elemento según el cual nos existimos como especie humana, y lo son porque en ellos se excede de principio todo orden dado, sea natural o vivo. Y se volverá a decir: la excepción que portan tanto el uno como el otro reside en que, en cuanto funciones, función lingüística y función sexual, se toman a sí mismas como fines al mismo tiempo que operan como medio de comunicación o reproducción. Es bien sabido, tomándose como fin en sí misma, la función no funciona igual, la excepción constituye la condición de su exceso, y, sin embargo, y esto es lo que más nos confunde, y la filosofía se precipita en ello, la escritura de Ignacio Castro también, todo procede de la naturaleza y de la vida, que, al cabo, no pueden ser sostenidas según el modelo de una legalidad determinista. Mientras que el lenguaje saca al exterior la idealidad del sentido como materialidad sonora, el sexo expresa fuera de un ser vivo el apetito de la vida, el que la vida tiene, el que la vida es, ese apetito que corre a raudales entre las frases de su libro como una excedencia de ser. El lenguaje sueña con gozar, engendrar la cosa misma, el sexo por transportarse como idea, en forma de alegría, amor, éxtasis.
No hay consenso sexual, insiste Ignacio Castro. “Un verdadero matrimonio es una asociación ilícita”. El sexo solo se puede dar al margen de todo consenso. Eros agoniza en estos tiempos donde el beso se ha transformado en urgente orgasmo, en la bulimia que tanto hastía de las sexualidades múltiples, en el goce reducido a la disciplina del consumo. Los consensos, todos los sabemos bien, son creados por un rechazo a soportar la complejidad, la indecibilidad, la inminencia de lo imposible. Todo ello que el sexo es. Procuran evitar el sufrimiento, pero también la belleza. No, de ningún modo hay consenso sexual, insiste Ignacio Castro. “Se está disolviendo así lo que el amor sexual tiene de intenso y terrenal, lo que lo diferencia de un mero dispositivo histórico” (pág.107). Cada deseo debe soportarse o desistir de sí. Y eso es lo que pretende disimular la euforia eroticista que nos publicita. Siempre hemos llevado mal que el sexo secreto se exhiba, que el lenguaje claro y comunicativo se vuelva oscuro o silencioso, que el sexo se diga rozando el silencio donde nos encontramos desalojados de nosotros mismos. Por eso, sí, sexo y silencio.
Ya escribimos en otra parte como, frente a la reducción del sexo a un simple juego de poder, uno de los motivos de crítica principales del libro, o a las políticas del género que nos caracterizan, la trascendentalización de la diferencia sexual es una inercia común que comparten Badiou, Zizek o Han. Son presentadas como el más claro ejemplo del tipo de sexualidad propia de un “mundo malvado” como el nuestro, en palabras de Zizek, un mundo sin amor. De esta manera la diferencia máxima, la “diferencia trascendental” que es la “diferencia sexual” y que fundamenta la identidad humana misma se convierte en objeto de manipulación e incluso de negocio. La actividad sexual ideal de este sujeto transgénero, que es el espejo donde todos nos vemos, es la masturbación, en cuanto que cualquier encuentro con la alteridad del otro está neutralizada en un mundo como el nuestro, malvado, donde la diferencia trascendental que nos separa para abrirnos al encuentro radical con el otro se resuelve empíricamente en el mercado de la elección de género y en el uso disciplente de los placeres. Es necesario también leer sexo y silencio en relación con este problema. No hay más que un solo sexo, un solo fenómeno sexual que recorre las páginas de la obra de Ignacio Castro. Y una resistencia, a veces complacida, a veces amarga, a una trascendentalización que nos impida hacernos en la experiencia de su absoluta contingencia. La proliferación de sus aspectos, giros, modos, tanto individuales como sociales y culturales, que se multiplican según un régimen de sexualidades, de los que la “teoría del género” no serían más que una indicación abreviada, lo que pone en evidencia antes que nada es la multiplicidad real en la que el sexo se da. “Después de que la teoría del género ha logrado una subdivisión un tanto carcelaria, los movimientos no binarios han podido pretender diluir esa fijeza para hacerla más plástica y compleja, pero sin cuestionarla de raíz”, afirma Ignacio Castro (pág.149). Y en este cuestionamiento donde su obra se emplea incansablemente. La inagotable pluralidad no solo de las orientaciones sexuales sino de los gustos o los ascos, de las atracciones y las repulsiones, las inquietudes, obsesiones, juegos o manías, esos “grumos de singularidad”, que con tanto esmero cuida su escritura, es donde se expone, al margen también de cualquier determinación trascendental, que el sexo solo existe con sus tonos, acentos, entonaciones. De por sí no es uno ni unificado ni unitario, se despliega en múltiples circunstancias y registros. “Cualquier sexualidad es transversal a la idea de género”, afirma Ignacio Castro. “También a la idea de género no binario”. “Es en sí misma transgénero porque posee una pulsión única, obligada en cada caso a una metamorfosis sin modelo” (pág.106).
Gozar, dejarse llevar, escaparse, desprenderse, prenderse del desprendimiento. Recibir en el goce la escapada misma como encuentro con lo otro que también se escapa. Un deseo que tiembla por encontrarse como deseo. “La sexualidad es un tipo de salvación que consiste en aferrar de una vez nuestra irremediable perdición, hacerla otro cuerpo, por eso los amantes pasan de la excitación a quedarse después como detenidos”, vuelve a escribir Ignacio Castro (pág.69). El goce sexual atraviesa la piel, intercambia afuera y adentro, tiembla por sentirse desvanecer. El encuentro incendiado entre los amantes no es la satisfacción, sino la estupefacción, estupor ante la huida que se desliza entre la ausencia y la presencia, entre ser y no ser. El sexo siempre es confusión, identidad indecisa y diferencia mal discernible, identidad y diferencia de la continuidad y la discontinuidad. El sexo es relación: eso que no es un ser ni un sujeto sin ser tampoco una cualidad, ni una acción, sino una venida de los unos a los otros, una venida en la cual los unos exceden a los otros. “Nos hemos encontrado/ nada se ha perdido/nos ponemos perdidos/vamos a probarlo”, copiaba Jean- Luc Nancy.
Pero ¿cómo se retorna? El después, ese después donde los amantes, tras haberse quedado detenidos, tienen que ponerse de nuevo en movimiento, y reencontrarse con los cauces sociales donde son reconocidos, ese después no es sencillo. “El amor no suele llevarse bien con la vida de mierda que llevamos”. Uno no sabe por qué sigue vivo. Ya Badiou en su momento, también dijimos en otro lugar, siempre muy dado a diferenciar e identificar pensamientos con gestos más o menos precisos, calificaba la relación con el dulce amargor de Eros como un “ultraizquierdismo de lo negativo y de la alteridad” de Han. Lo que parece justamente pedir nuestra sociedad del cansancio. Es una solución demasiado encantada con la locura del amor. ¿Es cierto, se pregunta literalmente Badiou, que a la concepción consumista y contractual de nuestras relaciones con el otro solo se le puede oponer “la sublimidad casi inaccesible de la abolición del yo para abrir el acceso al otro”, tan deudora por otra parte, según él, del amor mítico de Dios? Muerto Dios, es necesario abandonar este camino. El propio Han no deja de titubear entre su fascinación por el dispositivo que trata de sacralizar el erotismo en Bataille y la resolución también hegeliana del amor loco del surrealismo de Breton. Frente a ello, Badiou nos habla de construir un mundo a partir del Dos que se pone en juego en el amor. Un mundo que no es ni mío ni del otro, sino un mundo como proyecto que, desde el nosotros dos singular que somos, se abra hacia un mundo para todos. Frente a la sublimidad de lo negativo, tan loca que difícilmente puede volver a la ciudad, mejor la fidelidad amorosa, laboriosa, trabajada, nada loca por tanto, de dos olvidos combinándose en beneficio de una realidad compartida con voluntad de universalidad. El amor vuelve a la ciudad. ¿Dónde podríamos situar Sexo y silencio de Ignacio Castro, si es que es necesario hacerlo? Desde luego, no en la senda trazada por Badiou, los amantes de Ignacio Castro no abandonan el loco amor para pasear por las calles con el secreto de un nuevo contrato. Pero tampoco cae en las trampas todavía hegelianas de Bataille que no dejan de fascinar, con razón, por qué no, a Han. Habría que volver a sus obras anteriores para reencontrarnos con la experiencia que se trama en ellas desde “la muerte de dios”, que ahora no podemos. Como igualmente, y de ello también hablamos en otro momento, de ese no querer, después de haber retornado de sus “mil días”, olvidarse del olvido que hace que el mundo que nos rodea nos resulte siempre familiar a y salvo de cualquier peligro y que no deja de poner en evidencia el heroísmo del hombre ordinario que se trama en la lucha discreta que le lleva a salvar a los fenómenos cotidianos de su parálisis normativa. Una nueva economía de la vida, siempre se da entre los escritos de Ignacio Castro, como en los textos de Breton acerca del amor loco. Y Sexo y silencio tal vez sea su versión más extrema y necesaria. “Ser receptivos a un inesperado punto de partida, a una llamada telefónica, a un mensaje imprevisto, a la aparición de una cara, un tono de voz y una sonrisa, lo es todo, la máxima heroicidad que día a día podemos realizar” (pág.65).
EL DECLIVE DE LO MANUAL
Es evidente que hoy cualquier empresa se encuentra con dificultades para encontrar personal competente en trabajos duros. Un joven puede ser camarero, no trabajador en un barco de pesca o cortador de madera en el monte, aunque sea al precio de 3000 euros al mes. Hoy nadie, y menos si es joven, quiere nada que suponga un gran esfuerzo físico, que además implica mancharse y con frecuencia entraña un riesgo corporal. Por la vía del laicismo, hemos llegado otra vez al cuerpo glorioso. Debemos vivir en un limbo donde nada elemental nos toque, ni los perfiles reales de una situación personal ni virus que pueda hacernos sufrir. ¿Qué es sino la cobertura tecnológica, la imagen y el empoderamiento de la visibilidad, más que una vacuna contra la vieja existencia, contra el peligro de habitar la gravedad terrenal? El automatismo en el lenguaje y la conducta nos libra del esfuerzo personal de estar presente, en cuerpo y alma.
A este temor a la presencia real hay que sumarle otro factor. Hace tiempo que la Unión Europea ha decretado la destrucción de los oficios a manos de los servicios de empresa. Esto pone en manos de grandes multinacionales la entrada en tromba en los nuevos mercados, por alejados que estén de la casa madre de los nuevos ejecutivos. También supone la destrucción de la responsabilidad personal en el trabajo a manos de la distancia impersonal de una empresa cuyos responsables nunca conoceremos en persona. Si la globalización ha establecido una distancia personal in situ y ha corroído cualquier cercanía, también el carácter, ya me dirán que queda de lo que se llamaba honestidad.
Compromiso social y literatura
1. Sofía Lancho*: En todos los talleres y libros sobre literatura hay siempre un tema que se repite: la relación del texto con el autor y sus circunstancias. ¿Crees que se puede escribir un libro sin dejar que el mundo del autor se refleje en él?
Ignacio Castro Rey: No, no lo creo, pero “el mundo del autor” es una expresión extremadamente ambigua, de la misma manera que lo es la palabra “reflejo” o “biografía”. Se podría decir que existe la literatura, sencillamente, porque en una serie de cuestiones cruciales estamos solos, sin remedio y sin mundo. “Vivimos como soñamos, solos”, dijo una vez Conrad, y creo que sin tomar en serio algo de esta verdad, la literatura antigua y moderna se vuelven incomprensibles. O reducidas a una colección de tópicos eruditos, lo cual es todavía peor. Una cosa es que en Lispector, en Walser o en Sebald se reflejen estratos de un entorno. Algo muy distinto es que la literatura se limite a eso. Si hay un autor, hay un salto mortal por encima de la sociología de las “circunstancias”. Si hay literatura, es ella la que explica el “contexto”, y no lo contrario. La literatura existe debido a una ambigüedad radical en lo que llamamos mundo. Únicamente la inflación de la sociología en la modernidad, este desarrollo científico que difícilmente podemos separar de las tecnologías de doma del hombre, ha permitido desdibujar el escándalo de la ambivalencia real, este suelo sísmico del que brotan la novela y la poesía.
Lienzo
Antonio Murado, Galería Vilaseco. A Coruña, hasta finales de enero
¿Una primera impresión de materiales de desecho? No exactamente, más bien resaltan en esta exposición la rotundidad de los materiales, bastidores, lienzos y mezclas espesas de color. Es como si en este trabajo de Murado se tratara de eliminar lo accesorio para dejar hablar a las manchas, la herrumbre, el lienzo viejo, las formas lentas de la madera. Es cierto que cuando Murado se extiende sobre un color puro y liso -teja, verde pastel- el resultado es espléndido, refulgente, pero eso no deja de hacerse en medio de un envoltorio irregular donde la impresión de cierta antigüedad predomina. Hasta la pátina del color tiene una densidad de heráldica medieval, por donde podría haber ecos de musgo.
El pintor reconoce que ha estado largo tiempo volviendo a estos cuadros para mirar detenidamente, retomar direcciones y recordar sensaciones. Toda su exposición recuerda la monumental mezcla de modernidad y ruina que vemos en las afueras de nuestras grandes ciudades, sean americanas o europeas. El tamaño de los lienzos facilita una buena relación con el óxido de vivencias anteriores.